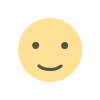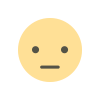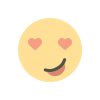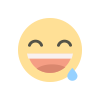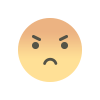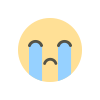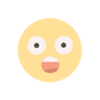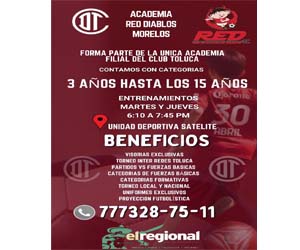¡Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? O, Más bien, ¿Qué hijos vamos a dejar en nuestro mundo?
En opinión de J. Enrique Alvarez Alcántara

“Todavía podemos aspirar a la grandeza. Nos pido ese coraje. Todos, una y otra vez, nos doblegamos. Pero hay algo que no falla y es la convicción de que –únicamente— los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana”. Ernesto Sábato. La Resistencia.
Ernesto Sábato. La Resistencia.
“En la vida existe un valor que permanece muchas veces invisible para los demás, pero que el hombre escucha en lo hondo de su alma: es la fidelidad o traición a lo que sentimos como un destino o una vocación a cumplir”.
Ernesto Sábato. La Resistencia.
Apreciados lectores de esta colaboración semanal en El Regional del Sur, ahora mismo, en este lugar, hic et nunc, cuando he terminado de leer el libro “La Resistencia” de Ernesto Sábato (Planeta, 2002) y me preparaba psicológica e ideológicamente para exponer a ustedes algunas ideas sobre lo que el propio autor de la obra recién referida nos muestra como el rasgo esencial de nuestro mundo contemporáneo, a saber que: “Las sociedades desarrolladas se han levantado sobre el desprecio de las valores trascendentes y comunitarios y sobre aquéllos que tienen valor en dinero”; empero, aún más, agregará Ernesto Sábato: “¿Es posible que a pesar de la invenciones y progresos, de la cultura, la religión y el conocimiento del universo se haya permanecido en la superficie de la vida?”. Invocado –¿o será convocado o provocado?— por este par de sentencias me vino a la memoria, así de pronto, sin habérmelo propuesto, el recuerdo nítido de otro libro que leí por allá en el año de 1978 y cuyo título es; “¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?”, editado y publicado por la UNESCO ese mismo año, y cuyo contenido es el conjunto de exposiciones que diversos personajes del planeta presentaron durante la mesa redonda el mes de junio de 1978, bajo la temática englobada por el título que encabeza la obra, y que al decir de los convocantes es uno de los asuntos que más preocupan a “las mujeres y los hombres de nuestra época”.
Parece que, sin mucho esfuerzo intelectual, podemos reconocer que esa y no otra pudiera ser la preocupación que intenta afrontar conceptualmente el poeta y escritor argentino.
Pues bien, la reminiscencia, según considero, deriva del hecho de que uno de los participantes, un sociólogo búlgaro, Tchavdar Kuranov, sin más ni menos, replanteó la interrogante base de la mesa redonda y la enrostró del modo siguiente: “¿Qué niños vamos a dejar a nuestro mundo?” y lo hizo afirmando de entrada: “El hombre se ha preocupado siempre por saber qué dejará detrás de sí, qué huella de su paso por la vida, tanto en el plano personal como social. Pero si la herencia individual puede ser, y generalmente es, una fuente importante de desigualdades, la herencia colectiva tiene un sentido completamente diferente: se trata de lo que la humanidad, en un momento dado, legará a la generación siguiente. De ahí que se pueda hablar de la responsabilidad moral de toda una generación frente al porvenir. Pero esta responsabilidad colectiva adquiere un carácter individual cuando se encarna en la persona de nuestros hijos (…) Para tratar de responder a la cuestión planteada a esta mesa redonda –agrega Tchavdar Kuranov—, me siento tentado de invertir los términos, y en lugar de “¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?” preguntaría: “¿Qué niños vamos a dejar a nuestro mundo?” y si me tomo la libertad de hacer esta inversión es porque los niños son el porvenir del mundo, porque los niños encarnan la futurología y, precisamente por ello, la futurología viene a ser el humanismo. Mas la inversión de los términos de la pregunta no tiende a demostrar sólo que son intercambiables y que ‘niño’ equivale a ‘provenir’; la significación más importante de mi proposición es que los niños pueden ser la primeras víctimas de un porvenir espantoso, cuya responsabilidad recae únicamente sobre el mundo de hoy”.
Si tratase de extraer una primera deriva de etas afirmaciones pudiera estar tentado a creer que la respuesta a la interrogante de Kuranov y las reflexiones se encuentra en el hecho educativo y, más específicamente, en la educación y formación en valores que nos permitan rescatar al ser humano y el mundo de las garras de la indefensión, la desesperanza, la angustia, el vacío de sentido o la vacuidad.
Ahora bien, considero imprescindible diferenciar clara y explícitamente la “educación” de la “escolarización” porque la primera no se reduce a la segunda y porque ambas forman parte de los mecanismo subyacentes a los procesos de socialización que descansan sobre lo que Louis Althusser denominó los “Aparatos Ideológicos del Estado” –además de la escuela, la familia, la iglesia, las instituciones político-económicas, culturales, etcétera—, es decir, que la educación trasciende claramente al hecho educativo escolarizado.
Por otro lado, con los sucesos inocultables en la República Democrática del Congo y con las acciones genocidas instrumentadas por el Estado Sionista de Israel –con el apoyo sustancial del gobierno de los Estados Unidos de América, la Unión Europea, Reino Unido, la OTAN y, como raíz de todo ello la industria bélico militar—contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, nos es imposible no coincidir con Tchavdar Kuranov en su apreciación: “… los niños pueden –e inobjetablemente lo son— ser las primeras víctimas de un porvenir espantoso, cuya responsabilidad recae únicamente sobre el mundo de hoy”.
Por ello también puedo sostener que más allá de la educación y la escolarización es imprescindible realizar acciones prácticas que tiendan hacia la eliminación de las guerras y la economía de guerra.
¿Qué haría la industria bélico militar y el capitalismo sostenido sustancialmente por ésta sin las guerras?
Hasta la próxima.

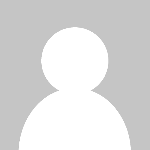 J. Enrique Álvarez Alcántara
J. Enrique Álvarez Alcántara