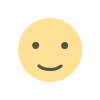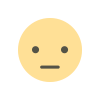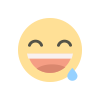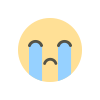Escala de Grises - Ahora que estamos juntas
En opinión de Arendy Ávalos

Llegué a las 12:11 p.m. al vagón exclusivo de la estación Portales del metro de la CDMX. Abracé a mis amigas y les devolví la sonrisa a todas las mujeres que, como yo, esperaban el tren mientras se anudaban los pañuelos a las muñecas y al cuello. En las vías se escuchaba el rechinido de los frenos y el monstruo naranja se detuvo, nos dio la bienvenida. Ni una asesinada más.
Detrás de las puertas no había un solo hombre, como se mal acostumbra en los espacios del transporte público que, únicamente, son para mujeres y niños. Cada que nos deteníamos en alguna estación, el espacio del vagón se hacía más pequeño. Distintos grupos de mujeres subían con carteles, con maquillaje púrpura en las mejillas, con diamantina y el pecho lleno de letras hechas con pintura roja y negra: cuerpo(s) disidente(s). Mi cuerpo es mío, yo decido. Tengo autonomía. Yo soy mía.
Pasados cuarenta minutos, aproximadamente, llegamos a nuestro lugar de destino. Pusimos los pies delante de la línea amarilla que marca el suelo seguro y nos enfrentamos a la imposibilidad de caminar al ritmo que quisiéramos. El pasillo estaba repleto de mujeres que se daban la mano para no separarse del grupo con el que venían y, a la vez, intentaban no soltar sus mochilas.
Más allá del dinero o el valor de nuestras bolsas, lo que nos preocupaba salvaguardar era el contenido. Además de botellas con agua potable, algunas llevábamos un botiquín muy básico con gasas, alcohol, tijeras, agua de laurel, con bicarbonato o leche; pues las amenazas de ataques con ácido a quienes nos manifestáramos circularon los días previos en redes.
Seguíamos por debajo de la superficie y en el ambiente, además de calor, podía sentir mis latidos resonándome en el cuerpo. Mis amigas y yo cruzamos el puente para cambiar de dirección y ahí esperamos a la colectiva que nos ofreció un lugar seguro para unirnos a la marcha. Me cuidan mis amigas, no la policía.
Mientras esperábamos a las personas que faltaban por llegar, atestiguamos cómo seguían llegando los vagones repletos de mujeres. “¡Ya estamos aquí!”, gritó una señora de cuarenta y pocos en cuanto salió del monstruo. Quienes estábamos frente a ella entendimos su emoción, festejamos con gritos interrumpidos por el movimiento de nuestras palmas frente a la boca y aplaudimos.
Cuando llegaron todas las que estaban en lista de la cole (como le dicen quienes la fundaron), nos ayudamos a colocar nuestros listones, repasamos el plan del día, las salidas de emergencia por si encontrábamos algún obstáculo en la ruta, el protocolo de acción por si alguna de nosotras se perdía o se quedaba atrás y comprobamos que cada una traía lo necesario para poder andar tranquila.
Al final del ritual necesario de seguridad, todas asentimos con la cabeza, nos vimos de frente y los ojos se nos llenaron de lágrimas. Nos dijimos en voz alta lo que supimos desde que empezamos nuestro recorrido: No estás sola.
Cuando salimos, la luz del sol nos pegó en la cara. Escuchamos las voces de mujeres alejándose, acercándose, replicando las palabras que el viento nos traía. Caminamos unos cuantos pasos, hasta llegar a poco más de trescientos metros de distancia del Monumento a la Revolución. Al fondo, se escuchaban vendedores ambulantes que buscaban hacer su agosto vendiendo banderas, gorros de plástico, nieve de sabores y fruta con chamoy.
Los cientos de cuerpos nos frenaron. Éramos tantas que, durante casi una hora, no pudimos avanzar; pero la aglomeración se fue deshaciendo, cada una encontró su ritmo y la protesta siguió. Llegamos hasta la Torre del Caballito. Interrumpimos nuestro movimiento para admirar lo que sucedía en la fuente: el agua que se retorcía en el cielo estaba teñida de color rojo. Todo se detuvo.
El silencio fue interrumpido por una mujer con el cabello amarrado, una máscara de lobo, la boca descubierta, un micrófono en la mano derecha y una bocina en la mano izquierda: Se compran los machos, que pegan, que violan, que matan, que acosan o algún otro misógino que venda. La creatividad de la protesta fue celebrada con gritos y aplausos. Seguimos caminando.
Las flores de las jacarandas caían en nuestros hombros. En las aceras había mujeres apoyando con carteles, hombres que iban cuidando a sus hijas que circulaban en la avenida de la mano de sus amigas. En el circuito principal, había mujeres de todas las edades, señoras mayores en sillas de ruedas; niñas que, aferradas a las presillas del pantalón de sus mamás, eran otro epicentro.
Llegábamos a la Alameda Central cuando paramos otra vez. Vallas de metal y policías rodeaban el Palacio de Bellas Artes. “Tranquila, mamá. Hoy no voy sola por la calle”, leímos en una lona sostenida por una mujer joven de rostro serio. Las estatuas que encontramos por el camino tenían flores, pintura rosa y pedazos de tela color esmeralda atada al cuello. Hay que abortar este sistema patriarcal.
El tránsito se detuvo. El cansancio me retumbaba en la espalda. El eco de los edificios nos devolvía las consignas con la misma furia con las que nosotras levantábamos el puño hacia el cielo. Otra valla cerca de la Torre Latinoamericana nos impedía seguir en línea recta. La miopía no me dejaba ver los cuerpos que se asomaban por encima de la barrera color blanco, pero una hilera de policías circulaba a mi costado izquierdo en esa dirección.
Una nube de gas empezó a extenderse por encima de nuestras cabezas y, aunque nos cubrimos la nariz y la boca con nuestros pañuelos, la tos sustituyó nuestras palabras. Se abrió un pasillo entre nosotras y hubo quienes comenzaron a correr en dirección contraria. El pánico se hizo presente minutos antes de llegar a la Plaza de la Constitución. “Quieren meternos miedo, pero estamos juntas”, nos dijo una señora con micrófono en mano. Nos tomamos de la mano. Ni un paso atrás.
Aceleramos el paso hacia nuestro destino. El sonido de un trueno acercándose hacia nosotras era cada vez más fuerte, cada vez más constante. Seguimos avanzando. Un grupo de mujeres encapuchadas intentaba romper el muro metálico que protegía los edificios de nosotras. Unas cuantas voces comenzaron a pedir que no se utilizara violencia, pero se apagaron. No es violencia, es autodefensa.
Llegamos a la plancha del Zócalo, nos dispersamos sin dejar un solo hueco. Todavía se escuchaban las consignas cuando un estruendo nos estremeció el cuerpo. Un soplo de humo negro subió a las nubes. Nos quedamos quietas.
Después de unos segundos, después de procesar el miedo, unas decidieron permanecer en el mismo lugar al que llegaron quienes venían detrás de nosotras. Otras, luego de quedarnos unos minutos más, emprendimos el camino de regreso a casa como llegamos, juntas.
El día siguiente, seguimos con el temblor, con la marea, con la revolución desde nuestras trincheras. Movilizamos y paralizamos al país entero en tan solo 48 horas y confirmamos que todo lo que decían nuestros carteles era cierto. Somos el latido y la voz de las que ya no están, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Somos malas, podemos ser peores.
La recomendación: Cómprame un revólver, una película del director mexicano Julio Hernández Cordón que muestra un México (sin fecha precisa) en donde la mayoría de las mujeres ha desaparecido a causa de la violencia o ha sido víctima de feminicidio. Bajo este contexto, Huck, la niña protagonista, se cubre el rostro con una máscara para proteger su identidad y permanecer a salvo. Todo lo que se cuenta en esta película es real.
Fuimos todas:
arendy.avalos@gmail.com
@Arendy_Avalos en Twitter

 Arendy Avalos
Arendy Avalos