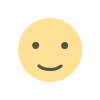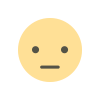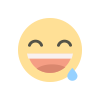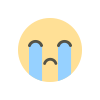Mejor, Juarismo
En opinión de César Daniel Nájera Collado

Ernesto se levantó una fresca mañana con el corazón pesado. El despertador aún no sonaba, pero la emoción del naciente día le había matado el sueño. Después de encender la luz, volteó instintivamente hacia la fotografía que colgaba al lado de la puerta. En ella, se veía a un calvo fumando puro y haciéndose un autorretrato con la ayuda del espejo y su réflex. Era el Che en el Copacabana de La Paz, a punto de emprender su aventura boliviana, y por un momento, creyó sentir lo mismo que su ídolo escribió por esos días: el comienzo de una nueva etapa.
No iba a propulsar una revolución; de hecho, el actual mandatario mexicano le agradaba bastante, hasta la instancia de que su trabajo, al menos por un tiempo, giraría en torno a él. Inspirado por lo que Kusturica hizo con Mujica, consiguió la oportunidad de dirigir un documental que relataría la historia y cotidianidad de Andrés Manuel López Obrador. No era Cuarón, pero al menos la ENAC le había servido de algo. Y aunque sabía bastante bien que el guevarismo ya no se asomaría por ningún lado, mucho menos en el patio de Estados Unidos, confiaba en que se podía conseguir, a través de cierto grado de capitalismo Estatal, un país sin corrupción y con mejores oportunidades para los más olvidados.
Cuando llegó a Palacio Nacional soltó una pequeña risa. Pensó en todos los críticos amnésicos de que hasta Fidel estuvo en uno de esos. Sin embargo, no pudo evitar un escalofrío al pensar en toda esa estructura barroca por encima del antiguo hogar de Moctezuma. Aún así, logró tranquilizarse pensando que, inevitablemente, era el ejemplo más gráfico del mestizaje, productor de gran parte de su herencia. Además, no tuvo mucho tiempo para reflexionar; inmediatamente un séquito de trajeados lo dirigió al ala sur, donde el equipo de grabación ya lo esperaba junto al presidente. Al entrar en el despacho, lo que notó de primera no fue al mandatario, sino los muchos muebles renacentistas, italianos y franceses, que aún atiborraban la habitación. En el sillón estaba López Obrador hablando con dos personas, y al voltear, se limitó a sonreír y ofrecer asiento con la mano. Ernesto siempre se extrañó de que eligieran esa locación en lugar de un municipio donde hizo campaña, sobre todo Macuspana, pero pensó que podría sugerirlo después.
La grabación inició con preguntas y respuestas sobre su juventud y llegada a la política, complementadas con una visión ideal de México, respuesta que no fue sorpresa para nadie. El joven director quería evitar la mera publicidad, pero por el fervor del hombre frente a él, permitió que siguiera con un discurso que parecía reciclado de las elecciones, despotricando ante los neoliberales y soñando con una economía moral. Ernesto había leído ya sobre tal cosa, y del mismo autor, pero hasta ahora lograba apartar su odio hacia Salinas y caía en la cuenta de lo conservadora que era esta corriente de izquierda. “Para oír algo así no vengo y me limito a las entrevistas de Franco” pensó casi desesperado, pero la vida lo había enseñado a disimular. Intentó rescatar la sesión cuestionando sobre algo que incluso él deseaba oír: si veía un socialismo eficaz y duradero para la nación, capaz de apartarse de la concepción moderna de Venezuela. Sin embargo, López Obrador sonrió de manera casi burlona, volteó hacia sus asistentes, y dijo: “Yo no quiero socialismo. Mejor, juarismo”.
Ernesto se rindió a hacer propaganda. El presidente habló a rienda suelta y como quiso. Cada vez que se insinuaba algo parecido a la “lucha de clases”, soñaba con marcharse. No odiaba el juarismo, ni siquiera sabía qué era, pero le causaba rabia la indecisión y ambigüedad; más coraje tuvo la mafia del poder. Después de ese día, Ernesto no regresó al palacio, y López Obrador no le pareció más que un pastor cristiano

 César Daniel Nájera Collado
César Daniel Nájera Collado