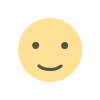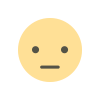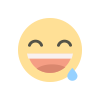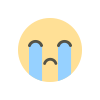Tauromaquia: sí… No.
En opinión de Dagoberto Santos Trigo.

Desde la narrativa literaria, el lenguaje novilleril es atrayente. Verbigracia: “Pases de rodillas”. “Paseíllo”. La imperturbabilidad, frente al cornúpeta…
Podríamos aceptar (si la ciencia lo determina) que el bóvido sigue el pigmento de la sangre, pero sufre el acecho de la muerte inexorable. La palabra, como signo -en este caso-, no justifica los hechos. ¿Sirve de algo divisar un capote vuelto (u ondulado)?
El toro, per se, es abanto: huidizo… Frágil. El espectáculo que se cierne alrededor de ese miedo es inconcebible. El hombre abusa: camufla la crueldad con “alternativa”.
En realidad, la tauromaquia es matanza. El diestro, con muleta bermeja, lidera un castigo. El público, ensimismado, aplaude, porque se “desexualiza”, según Freud.
En suma, no estoy de acuerdo con aragonesas (o baturras), ni lances y verónicas. Sólo el glosario es rescatable, puesto que el campo semántico de un vocablo es conocimiento: te conduce a la cavilación y, en el mejor de los casos, a relatar.
En esta “fiesta” (como la suelan llamar los cronistas deportivos) no hay serpentinas, globos, tarta y regalos. Es una atmósfera de lidia en que se da muerte al animal.
Los historiadores exponen que esta práctica data de la civilización minoica (primitiva cultura de la Edad del Cobre y de la Edad del Bronce, que apareció en la isla de Creta). No obstante, la crítica se centra en la expansión de la tortura. Cambiemos el adagio ancestral: “Para los toros de Jaral, NI los caballos de allá mesmo”. No puede justificarse -a través de una postura gramatical- un suceso deleznable, insensiblemente acerbo.
Cabe expresar que el radicalismo en contra no es la solución. Ni la defensa a ultranza. Las perspectivas extremas originan altercados estériles que, en vez de proscribir la discusión, conllevan escenarios belicosos incontrolables (henchidos de intolerancia).
Tampoco la “tradición” exime este salvajismo. Hay momentos en que el animal se “raja”; intuyo que ha de ser porque ya no soporta el dolor, la angustia de la ausencia de respiración.
El entorno enmudece cuando el despabilado, al cuadrarse en la “suerte” patibularia, cita al toro, sin agitar los pies; casi impertérrito, rumbo a la estocada o para ser embestido. La muleta, serpentina (como una ola vacía). Esto es laudable sólo en descripción verbal o escrita; no, en acción.
Otro más: El derredor hace mutis ante: la revolera: el remate; es decir, el pase del capote de una mano a otra, como un círculo burilado en el aire.
Los asistentes de las gradas superiores otean el rebarbo y el ruedo: ese diámetro de la plaza: la tierra agreste; el polvo que no cesa…
Nadie se acuerda del pacer. El hombre olvida la alegría. Se somete a la amargura, puesto que de ella proviene, dada la naturaleza caída: su transgresión interminable a causa de la rebeldía: la blasfemia contra el Espíritu. Al respecto, el filósofo Miguel de Unamuno dijo: “Hay que aprender a vivir con la muerte”; la suspensión. El olvido (o abandono) reminiscente del peregrinaje en este mundo. A eso vinimos…
¿Y la romería? Alcanza su punto álgido a través de los gritos insoportables, que se suscitan por los pases extenuantes: “Ole, oleeee!”.
Concluyo -lacónica y contundentemente-: sí, pero no.

 Dagoberto Santos Trigo
Dagoberto Santos Trigo