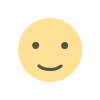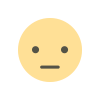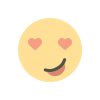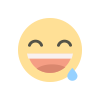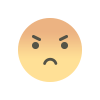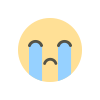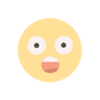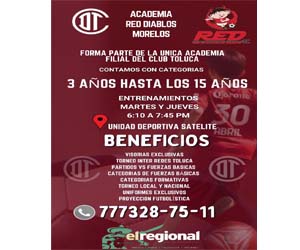El Tercer Ojo - Memoria, historia y autobiografía
En opinión de J Enrique Alvarez Alcántara

Estimados lectores que siguen y leen El Tercer Ojo, enfrentando los embates de un malestar digestivo consecuente a una “tragazón’ el día de ayer, me propongo atraer su atención a la recensión de un libro –entre autobiográfico e historiográfico– relacionado estrechamente con un segmento de la historia de Nicaragua atravesada por dos momentos muy claramente diferenciados: me refiero, en principio, al periodo que comprende los rasgos y características de la Dictadura operada por la dinastía de los Zomoza, así como el surgimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus expresiones y manifestaciones en una larga lucha que incluye su división por cuestiones de estrategia y tácticas; por otro lado, en su segundo momento, nos cuenta sobre el trabajo fuera de Nicaragua en aras de promover la solidaridad hacia tal nación y el propio FSLN, organizada y operada por quienes fueron exiliados en México y otras naciones. Finalmente, el triunfo de FSLN, la caída de la dictadura y la reconstrucción de un país que siempre se vió enfrentado con los intereses de los gobiernos de los Estados Unidos, tratado a lo largo de su tercera parte dedicada al regreso a Nicaragua de la narradora.
Soy sabedor de que la tarea de un narrador, cualesquiera sea éste, consiste en contar una historia o una serie de hechos, una trama y un entorno y, desde luego, la estructura psicológica de uno o varios personajes, a un grupo de probables lectores; ahora bien, cuando la materia de la historia narrada se escribe en primera persona, inevitablemente el narrador será un (o el) personaje de tal historia –explícito o no— y todo lo expuesto derivará de una memoria autobiográfica que no puede replicarse. Consecuentemente, todo lo que el lector recibirá como relato se encuentra sujeto a la mirada, la memoria, los intereses y los sentimientos del narrador; es decir, a sus vivencias evocadas.
También admito que “la memoria” no es un receptáculo de los recuerdos que encierra “hechos” petrificados como imágenes de lo sucedido real e irrecusablemente ni, mucho menos, el conjunto de recuerdos que llenan el propio recipiente es lo que define a la memoria; ya se sabía desde hace poco más de un siglo, el “olvido” forma parte, sin duda, de ésta. Por ello podemos concebir a la memoria como un proceso que nos permite, grabar, retener, recuperar y omitir ciertas vivencias, organizándolas en una historia personal y autobiográfica que forma parte de la historia general que se cuenta, sea ya porque en el momento de los sucesos parecen irrelevantes, sea que son sumamente dolorosos y es preferible perderlos, a manera de un “mecanismo de defensa del yo” o, lisa y llanamente, porque la cantidad o volumen de la información interferiría con nuevos procesos de grabado y organización de de la misma como verosímil y legítima. Es decir, concibo que “la memoria” es, en este caso, la base fundamental para el diseño y construcción de una autobiografía o la autorreferencialidad, dentro de una historia general que la que justifica a la primera.
Pues bien, esta ocasión, con el propósito de gozar y diferenciar claramente una autobiografía que trascienda, sin duda, las “memorias” inconexas que nunca escapan de los autoelogios, además del goce de sus pinceladas poéticas y literarias (la cuestión relativa a la historia de Nicaragua y sus vicisitudes lo dejo para el análisis político e ideológico), para ello estoy invitándolos a adquirir y leer el libro autobiográfico escrito por la poeta Gioconda Belli (2010) “El país bajo mi piel, Memorias de amor y guerra”, Buenos Aires, Argentina, Grupo Editorial Planeta. Con la esperanza de que lean y disfruten esta recomendación espero podamos seguir escribiendo y ser leído por ustedes. Hasta la próxima.

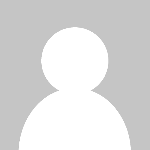 J. Enrique Álvarez Alcántara
J. Enrique Álvarez Alcántara