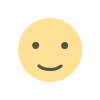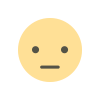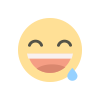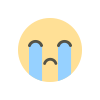Punto Kairo - Violencia feminicida
En opinión de Juan Salvador Nambo

El sol apenas despuntaba y ya sonaba el teléfono. Era lunes, en el departamento de comunicación social de la Policía Metropolitana solíamos hacer guardia hasta las ocho de la mañana y aún faltaba un par de horas para cambio de turno. Yo seguía sin dar crédito de lo reportado horas antes: una mujer calcinada en Coajomulco.
Los domingos no era común que saliéramos a perseguir los demonios, como le decíamos al salir a patrullar para encontrar alguna emergencia, el accidente en la carretera, el choque en la avenida, el pleito que termina en sangre en alguna colonia pesada o el muerto nuestro de cada día. Sin embargo, aquél primer fin de semana del mes de abril de 2005 la rutina se vio afectada, el radio de la policía y el teléfono no pararon de sonar.
Para entonces, un servidor ya era reportero de nota roja, por las mañanas, al salir de la Base Zapata (la base de la Policía Metropolitana), solía dirigirme a la redacción de El Regional del Sur, donde ya estaba mi compadre Francisco Rendón Sedano (Q.E.P.D), para compartir la información del día. Ese lunes detallé lo ocurrido horas antes, pasada la media noche nos fue reportada una 42 F (persona de sexo femenino), 36 (asesinada), en la carretera federal a México, a la altura de Coajomulco, en Huitzilac. Por teléfono se confirmó que se trataba de un cuerpo calcinado en un lote baldío. Un dato escueto que ya anticipaba el horror.
Aunque se trataba de un asunto que ya no correspondía a la jurisdicción de la policía capitalina, subimos a la unidad para tomar constancia de los hechos y nos dirigimos a la zona boscosa donde ya se encontraban policías y peritos. El lugar estaba a un costado de la carretera, apenas iluminado por las torretas de las patrullas. Entre árboles altos y un silencio que pesaba, el olor a carne quemada flotaba en el aire. A lado de un gran árbol los peritos resguardaban lo que quedaba de un cuerpo. La mujer, de poco más de 20 años de edad y figura esbelta, había sido amarrada de las manos por la espalda, vestía un pantalón ajustado color azul marino y una blusa negra.
En ese momento había pocos datos que anotar. La nota roja exige describir todo lo que se pueda, traducir en palabras la violencia más cruda. La noche se volvía interminable. Tomé fotografías con la distancia ética que podía mantener. En lo particular me parecía incómodo tomar imágenes de este tipo, pues todas las tardes iba a la Universidad donde se me insistía en mantener una humanidad que para este tipo de trabajo suele estorbar. No obstante, hice mi trabajo, realicé el reporte y lo mandé a los medios muy temprano.
Ese mismo lunes nos dimos a la tarea de investigar en la Dirección de Homicidios de la Policía Ministerial (antes judicial) el móvil del crimen y las versiones comenzaron a correr entre los agentes: su esposo la había asesinado y, en un intento desesperado por borrar el crimen, le prendió fuego.
Por la tarde del lunes teníamos la nota completa y la cuota que debíamos entregar al periódico. No era solo un cierre de jornada, era un recordatorio brutal de que la violencia doméstica —esa que ocurre detrás de las paredes aparentemente tranquilas— puede estallar y devorar la vida de una mujer hasta dejarla reducida a cenizas en medio del bosque.
La primera vez que la legislación mexicana definió el concepto de "violencia feminicida" fue en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el uno de febrero de 2007, dos años después de este brutal crimen. Y fue justo dos años después que recibimos la llamada del padre de la mujer asesinada quien denunciaba la corrupción de autoridades que dejaban libre al responsable del homicidio, en efecto, pareja sentimental de la víctima. En el lugar donde ocurrió el asesinato solía hacerse una ofrenda, pero pasados algunos años se dejó de hacer.
La profesión obliga entregar la nota, cumplir con el cierre, dejar constancia. Pero por dentro, cada caso se acumula, cada rostro sin vida encuentra un rincón en la memoria. No se trata de morbo, sino de humanidad: los reporteros son testigos incómodos de lo que la sociedad preferiría no mirar. En febrero de 2006 decidí dejar la Policía Metropolitana, había agradecido ese espacio que por muchos años me sirvió de sustento y ayudó a que terminara la carrera.
Pese a todo seguí en El Regional, donde estuve en distintos escenarios como reportero, jefe de redacción, coordinador de edición y columnista. De cualquier modo, la nota roja nunca se fue de mí, aunque se fue la certeza de que al amanecer cubriría otro accidente, otro incendio o tal vez otro feminicidio.
Aun así, tuve que comprender lo que significaba el oficio: dar nombre y espacio en la historia a quienes la violencia quiso borrar. Porque si nadie escribe lo que ocurre en un lote baldío en medio del bosque, esa mujer asesinada y calcinada por su esposo se convertirá en una estadística más. Y el reportero sabe que, aunque la sociedad lo consuma como nota roja, su deber es transformarlo en memoria e intentar que no todo quede en silencio.

 Juan Salvador Nambo
Juan Salvador Nambo