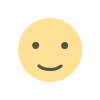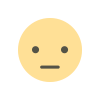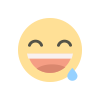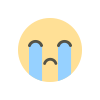En la cima del Vinicunca
En opinión de César Daniel Nájera Collado

Mi primer pensamiento al llegar a Cuzco fue que me iba a reventar la cabeza. Ni siquiera el increíblemente amargo té de coca pudo aminorar el efecto que los 3,400 metros sobre el nivel del mar provocaban en mi organismo. Y para colmo, solo había una habitación lista. Siendo nosotros un grupo de catorce personas, con tres niños y mi abuela, me tocó el piso. Esa noche renegué hasta el cansancio, pero ahora que recuerdo, creo que mi padre ni durmió.
La mañana siguiente, ya todos en sus respectivos cuartos, pude respirar tranquilamente, agradecer un poco de orden, y enfocarme en la prioridad. Y no, no era visitar la Plaza de Armas o la Basílica Catedral, sino conseguir Wi-Fi para ver si ya habían publicado los salones. Jamás fui muy social o “seguro”, así que mi ánimo dependía de con quién iba a estar el próximo año, implorando que fuera con mis amigos de siempre. Sin embargo, seguido de un golpe a la pared, me di cuenta que aún no estaban en la web escolar. Maldita incertidumbre.
Eventualmente, aunque no por iniciativa propia, visitamos los principales referentes de la ciudad antigua. Al caminar por las calles cercanas al centro, mientras yo simplemente pensaba en el frío nocturno, y en los salones, mi madre vio un cartel que inmediatamente le iluminó los ojos. “Excursión a la montaña de colores”. Por algún lugar había visto que estaba categorizado entre los lugares que visitar antes de morir, pero jamás le había dado importancia. Sin embargo, mi madre sí que le dio. Con ese don casi maquiavélico que tiene, logró convencer a todos menos uno: yo. Podría parecer apático, pero consideraba que las condiciones de tal excursión justificaban mi actitud. Se trataba de un viaje de seis horas, empezando a las 3 a.m., por una de las carreteras más peligrosas del mundo, para después realizar tres más a bordo de un caballo. Cabe destacar que la altura final sería de 5,200 metros sobre el nivel del mar, y como apenas resistí poco más de la mitad, le comuniqué a mi madre que no contara conmigo. No obtuve respuesta alguna. Al otro día, a la hora asignada, me encontraba a bordo de la camioneta.
Esa era verdaderamente una de las carreteras más peligrosas, y no necesitaba datos ni comparaciones para confirmarlo. La preocupación de los salones se mezcló perfectamente con la preocupación por mi muerte. Afortunadamente, logramos llegar enteros a la escala. El único percance fue el vómito de una de las mujeres en nuestro grupo, no sé si por el trauma del camino o por la altura. Yo solo estaba malhumorado, pero si alguien creyó que no podía empeorar, vio su hipótesis caerse a pedazos cuando descubrí que mi caballo era más bien mula, y en lugar de silla de montar, contaba con un pedazo de madera curvo y una especie de franelas que no amortiguaban el aniquilamiento de mi coxis. “Tres horas. Tres horas en esta mula y tres horas sin saber los salones.”
La primera fue mera desesperación. Se armó una fila india y todos nos dirigimos a donde supuestamente estaba la “maravillosa” montaña. Ahí experimenté una soledad enloquecedora. La mujer encargada de dirigir mi mula, que por cierto, ahora noto que iba a pie, era una nativa cuya única lengua era el quechua, por lo que me vi condenado a estar aislado con mis temibles pensamientos. Aunque fuera antisocial, hubiera preferido una pequeña charla. Aparte, para este punto ya es evidente mi obsesión en torno al orden, por lo que ir en ese camino árido, incambiable, e inagotable, solo me generaba deseos de que la mula trotara sobre mí, todo con tal de evitar la más mínima pizca de caos. Pero resultó imposible.
La segunda fue resignación. Llegué a pensar que los años transcurrirían galopando y moriría ahí, obviamente, sin conocer los salones. Acepté mi debilidad ante esa situación y ante todo, e irónicamente, fue la primera vez que levanté la cabeza más de cinco minutos seguidos. Observé ese paisaje inhóspito, casi marciano, pero de cierta forma, revitalizador. De un lado habían cerros secos que ya empezaban a pintar algunos colores, y del otro, una cordillera nevada.
La última hora fue de mero asombro. No solo por las maravillas naturales, sino por la detonación de la burbuja donde vivía, dándome cuenta que antes que seguro, estaba atrapado. La aceptación de mi pequeñez fue inevitable. Respiré el mejor aire de mi vida, al grado que sentí como si hubiera sido el primero. Ante mis ojos apareció la montaña, y casi por instinto, bajé de la mula y me apresuré a subirla. Sentí un viento increíble. Sentí que estaba a merced, y a su vez, que estaba tranquilo.
El regreso casi no lo recuerdo. Los salones que al final me tocaron, tampoco. Pero el síndrome de abstinencia que me provocó esa excursión fue arrollador. En los próximos viajes, y en la vida misma, jamás olvidé mi pequeñez, mi vulnerabilidad, mi falta de poder para controlarlo todo. Nunca olvidaré la paz que sentí, en la cima del Vinicunca.

 César Daniel Nájera Collado
César Daniel Nájera Collado