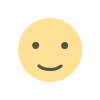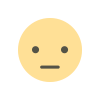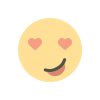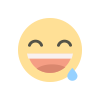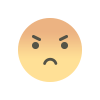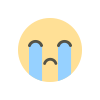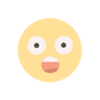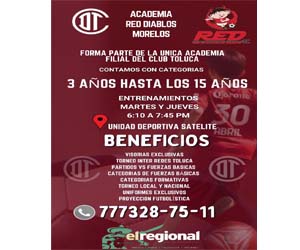Adultocentrismo: la raíz emocional de la violencia cotidiana
En opinión de Vannya Ivonne Flores

Hace poco escuché un término que me hizo reflexionar profundamente: adultocentrismo. Nunca antes lo había escuchado, pero al conocer su significado entendí muchas cosas sobre cómo funciona nuestra sociedad y por qué tantos adultos cargan heridas que se originaron desde su niñez.
El adultocentrismo es una forma de ver el mundo donde se le da más valor, poder y autoridad a los adultos que a las infancias y juventudes. En pocas palabras, es una estructura social que asume que las personas adultas siempre tienen la razón, que sus opiniones son las correctas y que sus decisiones deben imponerse, simplemente por ser adultos.
Este pensamiento está tan normalizado que muchas veces pasa desapercibido. Lo vemos cuando se minimizan las emociones de un niño o cuando se ignoran las opiniones de los adolescentes con frases como “todavía no entiendes la vida”. El adultocentrismo coloca a la adultez como la única etapa válida, y relega la infancia y la juventud a simples procesos de preparación para “ser alguien”.
Desde la teoría del apego de John Bowlby, sabemos que desde que nacemos necesitamos vínculos afectivos seguros con nuestras figuras de cuidado: padres, madres o tutores. La forma en que esas figuras se relacionan con nosotros define cómo percibimos el mundo, la seguridad emocional y la manera en que nos conectamos con los demás. Un apego seguro se forma cuando el niño siente que el adulto lo escucha, lo valida y lo acompaña sin anularlo. Pero en un entorno adultocéntrico, eso es poco común.
En México, por ejemplo, la infancia rara vez es vista como una etapa valiosa por sí misma. Desde pequeños nos enseñan que los adultos mandan, que los niños “no saben” y que lo correcto es obedecer sin cuestionar. Frases como “te pego porque te quiero” o “no llores, no seas débil” reflejan una educación donde el cariño y el respeto se mezclan con el miedo.
Muchos adultos mexicanos crecieron en hogares donde la violencia se disfrazaba de educación. Donde un gesto bastaba para callarte, donde el castigo era más frecuente que el abrazo, y donde mostrar emociones era motivo de burla. Por eso no sorprende que tantas personas digan que su infancia fue la peor etapa de su vida: porque crecieron bajo la autoridad de adultos que también habían sido heridos y que nunca tuvieron la oportunidad de sanar.
A veces, el cerebro incluso borra recuerdos de la infancia como mecanismo de supervivencia. No porque no haya pasado nada, sino porque dolía demasiado. Y aunque no lo recordemos del todo, esas experiencias dejan marcas profundas. Muchas personas viven con vacíos emocionales que no saben de dónde vienen, pero que nacieron ahí, en esos años donde no se les permitió ser escuchadas ni comprendidas.
El problema es que ese dolor no se extingue: se repite. Lo vemos en padres y maestros que hoy dicen las mismas frases que alguna vez los lastimaron: “a mí también me pegaron y no me pasó nada”, “así se aprende”, “te lo digo por tu bien”. Pero sí pasó. Pasó que crecieron con miedo, con inseguridad, con la idea de que el respeto se gana obedeciendo y el amor se demuestra aguantando. Pasó que confundieron el silencio con respeto, el control con cuidado y la humillación con disciplina.
Y todo eso tiene un nombre: adultocentrismo.
En México, el adultocentrismo es una raíz silenciosa de muchas violencias. Cuando alguien cree que por ser adulto puede gritar, imponer o decidir por otro, está negando su humanidad. Desde ahí comienza todo: en la infancia, cuando aprendemos qué tanto vale nuestra voz, nuestro cuerpo y nuestras emociones.
Si realmente queremos un cambio, tenemos que empezar por reconocer el valor de la infancia. Romper con el adultocentrismo no significa perder autoridad, sino ejercerla desde el respeto, la empatía y el cuidado. Solo así podremos dejar de criar generaciones que crecen con miedo y comienzan a sanar lo que nunca debió doler.
Porque mientras el adultocentrismo siga marcando la forma en que educamos y nos relacionamos, seguiremos repitiendo una historia donde la infancia duele, la adultez carga, y el ciclo nunca se rompe.

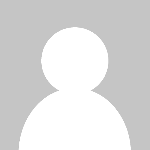 Vannya Ivonne Flores
Vannya Ivonne Flores